
Cuando era pequeño soñaba con ser mayor para poder ir al cine. Tal era la sensación repetida cuando, casi cada semana, sábados o domingos veía acicalarse a mis padres para no perderse la sesión de la tarde. Iban apresurados y volvían relajados, hablando de la película que habían visto. Yo ponía el oído y les oía hablar con tanto énfasis que envidiaba esa suerte de ser mayor. No perdía detalle.
A mi padre le encantaban las «películas bien llevadas»(me explicó un día que se trataba de películas «bien rodadas y creíbles»). A mi madre le encantaba dar rienda suelta a sus sentimientos e instintos e identificarse con las peripecias (alegrías o penas) de las mujeres protagonistas. Eran cinéfilos y mitómanos. Mi padre admiraba la clase de Katherine Hepburn y mi madre la «masculinidad» (temperatura, le llamaba a eso una amiga) que despedía Gary Grant.
Recuerdo perfectamente la primera vez que me llevaron al cine y la primera película que vi. Eso no se olvida nunca. Tenía 7 años. Vivíamos en Logroño pero no recuerdo el nombre del cine. La película se llamaba RAICES PROFUNDAS, dirigida por George Stevens, y la protagonizaba el menudo Alan Ladd, con ese mechón rubio sobre la frente. Envuelto por el ambiente de la sala de cine (que olía a caramelo de garrapiñadas y a piruetas de feria), fascinado por la imagen (ya en Eastmancolor!!), el sonido y la acción, me convertí enseguida en sosias de Joey (Brandon de Wilde), el personaje del niño amigo del protagonista.
Salí del cine imitando la forma de andar y los gestos del valiente y noble vaquero Ladd, Me sentía fascinado, levitaba, andando sin tocar el suelo. Tuve la suerte de que ese mi debut coincidió con la apertura de un salón de cine en el colegio en que estudiaba, a 500 metros de mi casa. Cada sábado y cada domingo había sesión doble. Quise (y logré) ir solo al cine desde entonces porque, ya el primer día en que me senté en aquellos incómodos bancos corridos de madera, descubrí que aquello, lo de ir al cine, era un delicioso vicio solitario. Allí (gracias al cura programador, que era un gran aficionado) descubrí a Chaplin/Charlot y a Keaton y el mejor cine norteamericano de la época.
Luego en la universidad de Pamplona tuve la fortuna de pertenecer a un club de cine en el que teníamos entradas gratis para ir casi cada día a las sesiones de cine de las 17.30, las 20.30 y la noche. Por allí desfilaron las mejores películas del neorrealismo italiano, la nouvelle vague y el Free Cinema británico. El hechizo fue total y me volví loco por el cine. En aquellas salas oscuras y casi siempre en soledad tuve mi educación social, artística y, sobre todo, sentimental. Por ello mi deuda al cine y a lo que ha significado en mi vida es impagable.
Ya desde entonces, incluso desde que descubrí el cine y mi adicción se hizo enfermedad incurable, cada vez que la sala se apagaba para iniciar la sesión yo esperaba, excitado, la salida del haz de luz del proyector hacia la pantalla como el mas increíble y fascinante milagro. Intuía que me iban a contar una historia extraordinaria. Esa sensación aún la conservo cuando sentado en una sala de cine de algún lugar del mundo se inicia una proyección. Esa magia la espero siempre. Me enfrento a esas primeras imágenes sin recelos ni prejuicios, porque quiero (necesito) que me seduzcan siempre con una historia que me traslade a otro lugar o otros mundos, ponga a prueba mis instintos y me permita sentir muchos sentimientos, sobre todos los buenos.
Javier Angulo. Director de SEMINCI








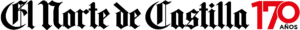


















![Logo Foro Cultural de Austria Madrid[1]](https://www.seminci.com/wp-content/uploads/2024/09/Logo-Foro-Cultural-de-Austria-Madrid1-300x76.jpg)








