
En una escena de La luna, la película de Bernardo Bertolucci, una madre lleva a su hijo en un pequeño cesto sobre el manillar de la bicicleta. El niño la mira desde abajo y ve su rostro junto a la luna que hay en el cielo. Una noche el niño se despierta en su cuarto y, al ver a la luna en la ventana, cree que es su madre que vigila su sueño. Recuerdo que hace años, al ver esta escena, me dije: Eso fue lo que me pasó a mí. Aunque yo no pensaba en un paseo en bicicleta con mi madre, sino en las veces que me contó que siendo muy pequeño me llevaba al cine con ella. En aquel tiempo, hablo de los años cincuenta, apenas había entretenimientos, y las mujeres no dejaban de acudir al cine aunque tuvieran un bebé que cuidar. Si este tenía hambre durante la película, se abrían discretamente la blusa y le daban el pecho mientras continuaban absortas en la pantalla. Que esto era una práctica habitual lo demuestra el cartel que permaneció durante muchos años junto a la taquilla del cine Capitol. Todos los niños que no sean de pecho pagan localidad, podía leerse en él. Y si mi madre me tenía en sus brazos, su cara, iluminada tenuemente por la luz del proyector, no debía ser muy distinta para mí a la luna que el niño de la película de Bertolucci veía en el cielo. Es así como me imagino mi primera vez en el cine. Estoy en brazos de mi madre y al alzar los ojos veo flotando en la penumbra ese rostro que anuncia todos los deleites de la vida. El cine, en suma, como el regreso a esa primera mirada que en la penumbra del cuarto nos devuelve el rostro perdido de la madre. Por eso es mirada fascinada, ya que la fascinación solo significa una cosa; que aquel que ve no puede apartar la vista de lo que ve.
En Tarzán y su compañera hay un momento así. Jane y Tarzán están en el agua, ella flota boca arriba y Tarzán la sostiene en sus manos, mientras se miran fascinados. Esas primeras películas de Tarzán cautivaron mi infancia, y Maureen O’Sullivan, su protagonista femenina, ha sido sin duda el primer mito erótico de mi vida. Nunca he olvidado su baño en el río con Tarzán, ni las escenas en que para vendarle una herida se va arrancando trozos de su vestido hasta casi quedarse desnuda. O aquel otro instante, el más excitante de todos, cuando Tarzán la lleva en brazos a su guarida en lo alto de un árbol, donde desaparecen sin que nadie nos diga entonces lo que pasa. Maureen O’Sullivan es para mí la heroína de esa vida indecible. Abandonaba el mundo de lo conocido, de sus conveniencias, de su propia identidad, para adentrarse en otro, el de la selva, del que no sabía nada. Su gestos hablan del amor como vida secreta, vida alejada y sagrada, vida apartada de la sociedad.
El cine habla de eso mismo. Para verlo tienes que separarte de todo lo demás, entrar en un lugar misterioso donde te abres a una vida que deberás abandonar a la fuerza cuando la película termine y las luces vuelvan a encenderse. El cine es esa vida secreta, mirada fascinada, mirada que ve y no sabe decir. Nada que ver con ese mundo de las series que hoy ocupa nuestro tiempo y todas nuestras pantallas.
Gustavo Martín Garzo. Escritor
http://anacrespodeluna.blogspot.com/2010/03/la-mirada-deseante-de-pascal-quinard.html








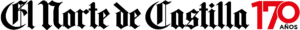


















![Logo Foro Cultural de Austria Madrid[1]](https://www.seminci.com/wp-content/uploads/2024/09/Logo-Foro-Cultural-de-Austria-Madrid1-300x76.jpg)








